JAIME FERNANDEZ
Al hacer balance de su vida, Steiner rinde un homenaje agradecido a estos descubrimientos así como a los encuentros fortuitos con ciudades y paisajes, como ese rincón del Franco-Condado que le recordó a un cuadro de Courbet, un pequeño cementerio en Weimar, la Seu d`Urgel, en Girona, o los ríos Arno y Limmat. El genius loci, el espíritu del lugar, se presenta donde menos lo espera uno.
Profesor de literatura comparada en la Universidad de Ginebra, políglota por circunstancias y educación, autor de célebres estudios sobre el lenguaje y la traducción, intérprete de los grandes libros y autores y amante de la música, Steiner es un corredor de fondo de la alta cultura, con esporádicas incursiones en el terreno de la ficción, que ha permanecido atento a las más variadas manifestaciones humanas del pasado y de su tiempo. En la autobiografía están representadas cada una de estas facetas, a algunas de las cuales dedica capítulos completos.
Las vinculaciones de Steiner con la enseñanza se remontan a sus primeras experiencias vitales. Al igual que Montaigne y Pascal, halló a su primer maestro en su padre, un alto ejecutivo de la banca, encarnación del típico judío centroeuropeo hecho a sí mismo que, sin embargo, se preocupó de alejar a su hijo de ese oficio, en su deseo de hacer de él un profesor y un intelectual riguroso.
Tal vez sean estas paralelas vinculaciones con la hermenéutica y el lenguaje y con la docencia las que expliquen las dos palabras claves del título de estas memorias: “errata” y “examen”. Aplicados a una autobiografía, el uso de estos términos resulta cuando menos irónico, si se tiene en cuenta que nos hallamos ante alguien que ha dedicado muchos años al estudio de la palabra y ante un profesor que ha examinado a generaciones de discípulos.
En el libro que recoge una larga entrevista con Ramin Jahanbegloo (publicado en castellano con el título George Steiner en diálogo con Ramin Jahanbegloo en Anaya-Mario Muchnick), Steiner confiesa que una vez al mes, en la sinagoga o en la iglesia, reza una pequeña oración: “Dios, que un impresor cometa una errata imprimiendo lo que he escrito y me haga así inmortal”. También piensa a menudo en el “duro desea de durar” formulado por Paul Éluard, para concluir que ese “duro deseo” puede concedérnoslo un impresor.
Minusvalorado por los mandarines de la crítica literaria como pensador “impresionista”, Steiner, que es consciente de esta etiqueta, expresa una vez más su confianza en la influencia del azar y de la intuición en el trabajo creativo, por oposición a quienes remiten todos los asuntos emocionales, intelectuales y profesionales a alguna teoría. Observa que este método responde a un complejo de inferioridad ante los éxitos de la ciencia, al tiempo que advierte que el arte y la poesía, precisamente por su singularidad, por su unicidad, escapan a cualquier intento de encasillamiento en una teoría o juicio genérico.
También fueron la casualidad y la intuición, más que el espíritu previsor, las que habrían de salvarle de la amenaza de muerte que, a raíz de la persecución nazi, pesó sobre él y su familia.
El primer gran descubrimiento de su vida del que da cuenta se produjo a la edad de siete años. Una aburrida tarde de verano, enclaustrado por el mal tiempo en el chalet que su familia tenía en el Tirol, un tío suyo le regaló una guía ilustrada de los escudos de armas de la ciudad principesca y de los feudos circundantes.
La atenta contemplación de cada uno de esos escudos multicolores le llevó a descubrir “la innumerable especificidad, la minuciosidad, la amplísima diversidad de las sustancias y de las formas del mundo”. Desde ese momento ya no le abandonaría la “intuición de lo particular”, de lo variado y diverso que escapa a cualquier trabajo concienzudo de clasificación y enumeración.
La casual revelación del carácter único e irrepetible de la vida, su infinita multiplicidad, le abrió los ojos al conocimiento, a la esencia de la libertad que rehúye los reiterados intentos del hombre por atrapar la realidad. Esta es la clase de libertad que transpira la autobiografía de Steiner y que inevitablemente le anima a abrigar esperanzas en la condición humana.
No resulta extraño que una vida recorrida desde temprana edad por la tensión de la curiosidad, pero también en algún momento por la conciencia real de la amenaza de muerte, esté marcada por las lecturas a través de las cuales le condujo de la mano su propio padre, primer “maestro de lectura” de quien gusta definirse precisamente como eso.
Partiendo de los efectos benéficos de su experiencia, Steiner defiende un modelo de enseñanza basado en la comunicación entre maestro y discípulo, en un esfuerzo de comprensión del texto, opuesto a la tendencia a la simplificación a la que parece inclinarse la sociedad igualitaria. “Mi infancia se convirtió en un festival de exigencias”, confiesa.
El ejemplo del magisterio paterno y sus efectos sobre el discípulo dieron como resultado el descubrimiento de una vocación docente que Steiner suele comparar con el rabinato de los viejos talmudistas. Es significativo que asocie el pensamiento y el amor para decirnos que ambos “exigen demasiado de nosotros” al humillar nuestro amor propio y cuestionar nuestra subjetividad satisfecha, pero, como en los desenlaces de los cuentos de hadas, también para arrancarnos en último término de la limitada omnipresencia del yo, esa “escalera de caracol”, y revelarnos la presencia del Otro y de lo Otro.
Fueron esas primera lecturas -el canto XXI de la Ilíada y un fragmento de Berenice de Racine-, las que habrían de descubrirle también el carácter único e irrepetible de la muerte y la capacidad del ser humano para imaginarla gracias a la palabra, como ya demostraran Tolstói en La muerte de Iván Illich y Joyce en Los muertos, uno de los relatos preferidos de Steiner y que, casualmente, le reveló su vocación docente cuando una noche un grupo de alumnos de la Universidad de Chicago se presentó en su habitación para que les desvelara algunas de sus claves. La lectura del emotivo monólogo final de Gabriel Conroy provocó algunas lágrimas en los estudiantes. “Entonces supe que podía conducir a otros hasta las fuentes del significado”, recuerda Steiner.
La singularidad característica de lo único e irrepetible la encuentra también en las obras catalogadas como “clásicas”, resistentes a los efectos del tiempo y de todas las interpretaciones a que puedan prestarse. Para Steiner una obra clásica se distingue de la que no lo es porque nadie podrá decir de ella la última palabra. Su autonomía, su singularidad, la exime de caer para siempre en las redes de una hipotética interpretación definitiva.
¿Qué más singular que una lengua? De ahí su lamento por la posible desaparición de alguna de las veinte mil que se han contabilizado en el planeta, puesto que todas y cada una de ellas “representan una posibilidad en un espectro presumiblemente infinito”. Babel no fue una maldición, según Steiner, sino todo lo contrario.
No podía faltar en su autobiografía una referencia extensa a la “cuestión judía” -cuya existencia no pone en duda-, otro de los pocos elementos pertenecientes al selecto club de las singularidades localizadas por el autor. Su conocida teoría, expuesta en su libro El castillo de Barba Azul, sobre el triple chantaje del ideal a que los judíos habrían sometido a la humanidad, primero a través de la ley mosaica, luego en el Sermón de la Montaña y, por último, a través de la propuesta marxista de la igualdad social, le lleva a concluir que si algo singulariza a los judíos es que durante sus siglos de supervivencia tenaz han cuestionado el amor propio y la subjetividad autosuficiente. No en vano uno de sus más encarnizados enemigos, Hitler, los acusó de haber inventado la conciencia.
El judío, sostiene Steiner, ha sido siempre el invitado de la vida. Tal vez sea ese secular compromiso con el tránsito lo que explique su proverbial instinto de adaptación -que a su vez explicaría las persecuciones de que ha sido objeto en su existencia cinco veces milenaria- y, por añadidura, de supervivencia. Los árboles tienen raíces, no así los hombres, cuyas piernas les permiten moverse a su antojo.
El capítulo sexto de la obra está dedicado a la música, de la que dice que “refuerza lo que creo ser o, más bien, lo que busco en lo trascendental”. Steiner, que fue el primero en preguntarse por el origen de la siniestra alianza de la música con la barbarie nazi, insiste en la extrañeza que identifica a esta forma artística y destaca de ella su amoralidad, su “inhumanidad”, que la mantiene al margen de la dicotomía verdad-mentira.
También le sorprende el contraste entre la familiaridad con que nos relacionamos con la música y la “selecta escasez” de mentes que han intentado descifrar su enigmático origen; un silencio análogo al que rodea también al mundo de la traducción, de la que se ha ocupado por entero durante su vida profesional.
Las reflexiones sobre la sociedad, la democracia y la política le inducen a pensar que, pese al vertiginoso desarrollo científico y técnico, en el siglo XX el hombre sufrió una regresión radical y que los efectos de la censura que impone la sociedad de mercado pueden incluso superar a los de la censura política. No obstante, concluye que ningún mandarín tiene derecho a imponer la “alta cultura”.
Steiner teme que la clásica ecuación entre liberalismo y democracia se haya agotado, por lo que vaticina el triunfo de los fundamentalismos en sus distintas versiones. Ante este panorama, no pide mucho más que un orden social que reduzca la mayor cantidad posible de dolor y de odio.
En la recapitulación crítica de la obra realizada con que cierra el “examen” de su vida no duda en hablar de fracaso. Son varias las causas que apunta: la dispersión, los saltos hacia distintos géneros y temáticas, la imposibilidad material de centrarse en los asuntos que requerían su interés, el planteamiento de cuestiones que hubieran exigido una mayor profundización, la impaciencia, la escasa atención a los detalles y a “las discriminaciones técnicas” que “han echado a perder textos que, al menos formalmente, podrían haber sido intachables”.
Después de asumir la responsabilidad de la “multitudinaria soledad” que rodea a su legado, reconoce que le faltaron reflejos para captar “ciertas transformaciones esenciales”, quizá por su exclusivo compromiso con el canon clasicista típico del judío centroeuropeo. Confiesa que tardó demasiado en comprender “que lo efímero, lo fragmentario, lo burlesco, la ironía de uno mismo son las claves de la modernidad” y que la estrecha relación entre alta cultura y cultura popular ya habían sustituido hacía tiempo al “panteón monumental”. La justificación global que encuentra a este fracaso es la obsesión por conservar el recuerdo derivada del impacto de la Soah.
Una dubitativa reflexión sobre el sentido de las religiones y la razón última de la “racional” pero vulnerable existencia humana en un mundo abocado a una eterna incertidumbre, le devuelve a la certera y real presencia del Otro, al amor como “milagro imperativo de lo irracional” que, junto a “la invención de los futuros verbales”, otorgan validez a nuestra mortal existencia.
_____
De EN LENGUA PROPIA, blog del autor, 27/10/2015
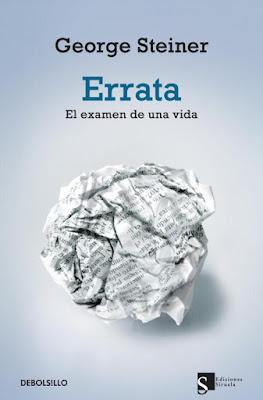

No comments:
Post a Comment